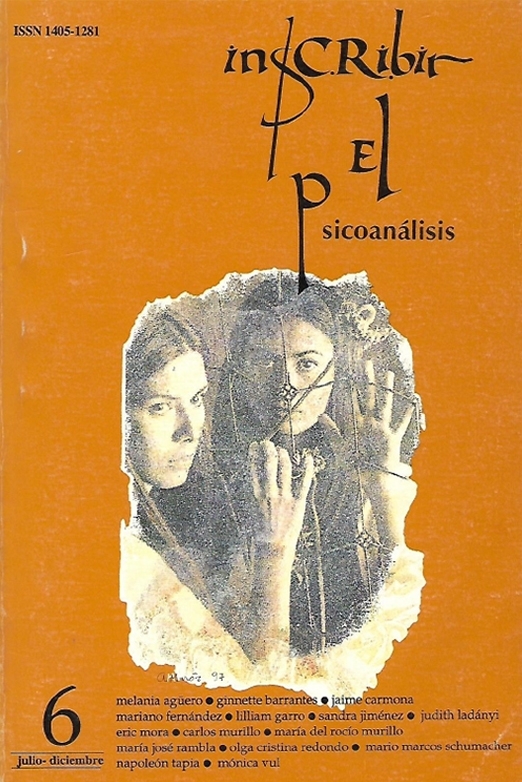A Rogelio
en cuyos pasos de futuro,
renace su nueva piel
de hombre
Para los psicoanalistas que vivimos la paradoja de enseñar clínica en una Escuela de Psicología, no nos queda más que dejarnos enseñar por ella en su doble imposibilidad y aprender lo que nuestros enseñantes logran hacernos ignorar.
He elegido el tema de la función paterna y su articulación con la adolescencia, como una forma de responder, desde una perspectiva psicoanalítica, a las preguntas que los adolescentes consultantes de la Clínica de Atención Integral del Adolescente, en el Hospital Calderón Guardia, le plantean a los conmocionados estudiantes de psicología que las reciben.
Uno de estos jóvenes le decía a una estudiante:
«Vengo porque tengo miedo de morir, estoy creciendo y temo el futuro.
Me gustaría volver a nacer, corregirlo todo, hacer un mundo perfecto,sin el llanto. Pero si a veces quiero morirme es sólo para ver quién me
llora. Vengo para que Ud. me diga qué hacemos los humanos en la tierra.»
Así pues, a este joven y a mis enseñantes dedico este ensayo. Lacan nos anuncia la declinación de «las imagos del padre», lo que no habría que entender como «la caída del padre» en la estructura simbólica de un sujeto. Caída de las imagos, de los ideales de la razón y del progreso, nos anuncian un tiempo incierto, sin horizontes fijos y con falsas promesas. En su final, el siglo transita, al igual que el sujeto adolescente, por este cono de sombra de la subjetividad. La caída de los muros vislumbra nuevas búsquedas; pero también la sed inmensa de afincar nuevas ilusiones. Los sujetos adolescentes, segmento de mercado y grupo etario, son blanco predilecto de las estrategias consumistas de pretensiones globalizantes. Ante la diversidad textual de la cultura y sus metanarraciones, nos queda una lectura plural, parafraseando a Lyotard, nuestro tiempo no es solamente crítico y de crítica, sino también la intuición hermosa de que, en algo, nos es posible cambiarlo.
En esta inconsistencia, en la ruptura de paradigmas y caída de los ideales, ahí donde el acontecimiento irrumpe con su fuerza creadora, entre sus grietas, vacíos, silencios y contradicciones, quisiera situar, al sujeto adolescente. En ese tiempo de invención, entre la conmoción y el adolescer.
Las lógicas tradicionales ya no explican sus desafíos, sus síntomas y sus esperanzas, la adolescencia nos convoca a nuevas discusiones. El modelo de la psicología evolutiva y su sujeto lineal nos legó una visión catastrófica, la de un cataclismo entre dos períodos. Un tránsito turbulento y tormentoso hacia una madurez que, difícilmente, hoy consideraríamos ejemplar.
El psicoanálisis parte de otra temporalidad y de otro sujeto. Una temporalidad lógica y un sujeto sujetado a «lo inconsciente». La metamorfosis corporal, en la pubertad, es un segundo tiempo para resignificar «lo infantil» reprimido, que retorna con el dolor descalzo de sus huellas y vacíos, con los golpes de un adolescer sin garantías. Tiempo de nostalgias recogidas en el diario íntimo, en ese diario vivir, que la escritura de los adolescentes recoge
al calor de la frazada, con la luz furtiva de un amanecer, con sospecha epistémica de que su tiempo es el de la relación «con aquello que, siendo de suyo inasimilable, absolutamente otro, no se dejaría comprender … » y que, como dice Levinas, la eternidad no existe y tampoco «hay un sujeto que la asuma». El presente es entonces, este inevitable retorno.
Momento de metamorfosis, encarnación de formas voluptuosas, líquidos y olores, presentificados por un real del cuerpo, un cisma imaginario cuyo tránsito convoca al sujeto a un franqueamiento fantasmático desde la estructura en la que previamente el sujeto ha sido inscrito. Allí, el sujeto ha construido una respuesta, vía fantasmática, a la pregunta ¿qué me quiere el Otro? La adolescencia deviene así en un tiempo privilegiado para reconsiderar esta respuesta, cuya posición y salida dejan su huella en el sujeto y la cultura.
En este bucle, ese pasado infantil se tiende sobre un horizonte de futuro, anudando con puntadas, las hebras que la nueva irrupción deja deshilachadas. Tiempo de anudamiento crucial para el sujeto, cuyo desenlace no es ni cura, ni equilibrio, ni normalidad, sino un reposicionamiento del sujeto en su estructura simbólica particular.
Conmoción y sismo narcisístico, que convoca la inscripción del significante del nombre-del-padre previamente realizada para ingresar a la cadena simbólica, donde la pubertad como tiempo a posteriori, provoca «de este modo la brutal irrupción del proceso primario en el interior de un sistema secundario desarmado. »
¿Cómo se responde a esta vacilación del orden imaginario que convoca al sujeto? ¿Cómo bordear los agujeros reales que amenazan con succionar al sujeto? ¿Desde dónde responde, el sujeto adolescente, al Otro? No se podría sostener aquí una respuesta fija y generalizada, llamada adolescencia, sin interpelar quién es el sujeto adolescente. Creo que se trata de construir una respuesta donde la ausencia o no de orden simbólico es determinante, así como la respuesta fantasmática, construida en la infancia frente al deseo de los padres, crucial en la forma como cada sujeto atraviesa esta vacilación. El sujeto se sostiene invariante mientras dura la zona de turbulencias, gracias a que ha sido representado por un significante en la cadena. El significante nombre-del-padre, le ha permitido la operación metafórica de tachar el deseo materno, separándolo de un Otro absoluto, de la madre como Gran Otro. La madre, al mostrarse en falta, presenta al padre como el lugar posible donde encontrar eso que en ella hace falta. El padre señala eso que la madre no tiene, el lugar de su deseo permite un enigma, una pregunta y a la vez, una operación que incluye al sujeto en el orden simbólico. Si no hay un significante que lo represente, no habría posibilidad de soportar esta conmoción, este llamado de lo real, la caída de los imaginarios, de los restos que su cuerpo desprende, de las identificaciones que caen, de las dudas que surgen.
Puntualicemos: solamente cuando, en un primer tiempo lógico, el deseo materno es interceptado por la metáfora paterna, un sujeto puede hacerse existir, representado por un significante, como sujeto del deseo y no quedar capturado como mero objeto de goce.
El sujeto, entonces, es introducido al lenguaje por este significante del nombre-del-padre, pero articulado a un resto insimbolizable, el objeto «a», que pone en juego una dialéctica del deseo, en una división de su ser como escindido, articulado en una relación de exclusión con un objeto del que la construcción simbólica no puede dar cuenta.
¿Cómo se articula, en la adolescencia, este reposicionamiento fantasmático con la función paterna? Estamos lejos de poder dar una respuesta satisfactoria; intentaremos, sin embargo, algunas vías para su exploración.
El sujeto adolescente se ve interpelado, tanto desde su descompletamiento imaginario, como desde el abandono de una posición infantil. Desde esta nueva posición se enfrentará a la respuesta a la pregunta ¿qué me quiere el Otro?, previamente construida. ¿Quién soy para el Otro? El desfallecimiento o no del Otro en esta posición de absoluto, marcaría distintas posiciones del sujeto en su respuesta. Es desde la articulación del padre y sus registros real, imaginario y simbólico, desde donde el sujeto podría abordar esta travesía fantasmática o atorarse en su paradoja, pues gracias a la metáfora puede nombrar al padre y sostenerse en la invocación a los objetos sustitutos del deseo, que rememoran, si la hubo, esa, la primera pérdida. El sujeto, en la conmoción imaginaria, en la «muda de sus identificaciones», es convocado a enfrentar el desfallecimiento de la función parental que hace de sostén, enfrenta un dolor que sólo un duelo le permitiría un nuevo decir, con lo que le ha sido donado, que no sea una mera repetición, sino que articule otra cosa.
Lacan avanza más allá de la pregunta freudiana de ¿qué es un padre?, a la que el Psicoanálisis sólo puede responder desde las consecuencias, observadas en la clínica, del «ser hijo». En Lacan, no se trata de responder qué es un padre, sino de un «más allá» que lo cuestiona en su goce, en su doblez estructural y en la forma cómo su castración se articula al deseo. Para Lacan, el padre tiene falta, está castrado y es sexuado.
La adolescencia es un tiempo de renovación, confrontación y retorno, donde no sólo la autoridad parental es puesta a prueba sino la consistencia misma de su inscripción. Una nueva piel se muda tras la memoria de ese don olvidado. Un imposible se tiende sobre la otredad que ahora empuja al sujeto hacia la búsqueda de una salida, en la que el sujeto se reconocerá ex-céntrico y efecto, donde la muerte real -que siempre es del otro- retorna como límite, como enigma y como un real irreversible. La muerte simbólica del padre, escrita en la metáfora que barra al Otro, permite al sujeto confrontar su desfallecimiento, pues en el sujeto habrá un registro de que el orden simbólico es «no todo».
Inasimilable tránsito parpadeante de luces mortecinas, cuyas señales de neón, no alcanzan a hacer pantalla de lo desconocido. Una otredad y otro que no puede responder enteramente, hacen una comunidad paradójica, del adolescente en su cultura, en la familia, en la institución, donde la alteridad radical exige «un más allá», una relación con lo trascendente, y inasimilable, que no puede acompañarse únicamente con el abrazo o la promesa, pues es tiempo sin tiempo, anhelo inconfesable, donde se cierne la paternidad, en el intersticio, transmitida como falta engendrada, como » … lo posible que se ofrece al hijo, situado más allá de lo que el padre puede asumir.» (2) Porque un hijo sólo puede ser esa posibilidad «más allá de lo posible».
Volvamos al tiempo de la adolescencia; no se trata de una cura, ni de una resolución, sino de la dimensión temporal donde se inscribe esta transmisión generacional de un don imposible, para que el sujeto, en ese «carnaval» como lo llama Erdheim (3), lo pueda inscribir como renovación, para que intente otro orden y en ese tránsito de embriaguez y de pasiones, no muera de aburrimiento y de mismidad, un intento de coincidencia al que la tradición nos convoca, pero, que el adolescente, en su estética subvierte y renueva.
Este punto de capitonado entre lo pasado y lo nuevo, entre lo propio y lo ajeno, no resulta fácil ni debe alentar visiones románticas, pues Freud mismo, en «La novela familiar de los neuróticos», nos dice que el desasimiento de la autoridad parental es una de las operaciones necesarias, pero a la vez una de las más dolorosas para el sujeto. El destino de la sociedad descansa en esta confrontación de las generaciones. Entre ambas están las cicatrices esculpidas y los tatuajes de un duelo. Conmoción, encrucijada y embrollo, donde el sujeto no se desarrolla, sino que se enrolla en el reposicionamiento de su deseo, o bien, podría ser arrollado por la parálisis, la muerte o la locura.
El sujeto, mediante el Edipo, encalla y anuda sus amarras en «la roca viva de la castración», ahí la relación con el padre, en sus versiones, anuda una operación de castración simbólica según el modo de su sexuación. Uno u otro sexo, el rechazo de la posición pasiva frente al padre -con poca fortuna llamada «femenina»- es determinante del «más allá del Edipo».
En este texto de pasiones y desilusiones Eros invoca a Thanatos para no acogerse a una pasividad irreversible. Para que en la erótica del padre, el falo como falta, inscriba una posición sexuada para el sujeto, del lado de «lo femenino» o «lo masculino». Ninguna de las dos posiciones promete una acción resarcidora, sino que el punto de arribo es un duelo del falo, cuyo fulgor evanescente inyecta la turgencia a ese instante donde el encuentro es pérdida.
Se trata de bordear un imposible, no se puede ser Uno. No hay Uno que responda por su ser. El padre provee el significante que introduce en la lógica de la sexuación, pero ésta no puede sostenerse en sus emblemas ni semblantes.
El duelo del padre permite que un sujeto, cualquiera que sea su posición sexuada, se desprenda de la fascinación hipnótica:
– que busca ese Uno de la excepción,
– que se ofrece en sacrificio para su goce,
– que sostiene la tentación histérica de solicitar su potencia denunciando su impotencia.
Este «atoramiento en el padre», como lo plantea Susana Bercovich, congela el duelo donde, en el «más allá» del padre, el hijo ejecuta la destitución parental; acto que no sólo es sostén de su «ser y su tener», sino también de renovación, tradición y cultura.
En la mujer, la captura imaginaria de esa otra mujer que es la madre, cuya mirada ha capturado previamente al padre, también tiende sus trampas:
-
- En el amor o el odio a un ser de excepción.
-
- En su temor a la pérdida o a la soledad por la cual pierde todo, al entregarse como escaparate fálico de las conquistas masculinas.
-
- En el sacrificio para sostener un Otro sin falta.
Sometiéndose a una garantía exterior para hacer existir un centro que la circunscriba.
Cuando Lacan afirma que ni el hijo, ni el padre y su mudanza en marido, salvan a la mujer, fácilmente podríamos caer en la queja histérica y decir: ¡Lo siento! Pero la salida no es del orden del ideal o de lo universal, sino que es singular; conlleva una posición ética. Lo femenino se articula a lo real, es decir, tiene un germen de locura, de creación y de muerte. La mujer no queda atrapada en bienes sino capturada por los dones, cuya ausencia es, al mismo tiempo, el acuse de recibo. La mujer teje ese real y, como alguna vez le escuché en un seminario a Helí Morales, con la nada, usando la estrategia de la araña. Para el varón el riesgo no es menor, lo seduce el señuelo de un logocentrismo y su lógica falicizada, sin espacio para lo inasible o lo imposible, cuyos molinos de viento, como al caballero de la Mancha, lo hacen confundir el texto con su locura.
En este juego de la falta, para la mujer hacerse semblante de ese objeto «a» que falta, ese que el hombre quiere capturar en su multiplicidad, donde no la ama como única sino «despedazadamente», parece ser un interminable juego amoroso. Sólo donde hay falta hay intercambio, pero la paradoja es que lo que se intercambia es la falta. Aquí otra vez el juego de miradas: la madre ha mirado al padre diciendo: creo que tú lo tienes y el padre real tendrá que volver a la madre para decirle: tú eres mi falta. Esta es la «aprehensión castrada del objeto» que permite pasar el Edipo, de un padre que con su castración efectúa el corte, articulando el deseo a la ley, la genitalidad a la sexualidad, en la que la diferencia simbólica sexual puede inscribirse a partir de uno u otro sexo, en la búsqueda nostálgica de una reunificación nunca existida y nunca alcanzada. Lo contrario es la violenta anulación de las diferencias.
Retomemos nuestro tema; el sujeto adolescente se inscribe como sexuado en este intercambio de las generaciones. Si lo que se transmite es la falta, entonces sólo se la puede recibir si se ha inscrito previamente dicha pérdida. Confrontado a una posición de privación, de fragmentación corporal, el sujeto adolescente tiene que intentar una respuesta a estas tareas edípicas. Su respuesta no puede ser generalizada, como tareas de la adolescencia. Este pasaje es particular para cada sujeto.
Su operación constituye una vía crucial de renovación en el intercambio generacional de los dones, donde la herencia recibida se renueva. No -al menos eso esperaríamos- como repetición idéntica, como mismidad lúgubre de la duplicación narcisística, ni como deudor perenne de lo heredado, cuyo precio podría ser el sacrificio en aras de un ideal o la muerte; sino como la fiesta carnavalesca donde, desde la embriaguez del sujeto, pueda transitar hacia el anhelo de lo posible, e inscriba, con «la goma» incluida, eso imposible de ser donado: todos somos hijos y no hay escuela para padres.
El psicoanalista, pensado en una posición de «padre reparador o de padre edípico», nos ofrecería una visión tragicómica, cuyo desasimiento convocaría la faz gozosa de esa paradoja estructural de la función paterna. Quizá por esto, para el psicoanálisis, la adolescencia no es enfermedad ni tiene cura, pero sí se escucha como un tiempo privilegiado, doloroso y quizá exaltado, donde, como todo duelo, un real descompleta lo simbólico y desde allí, un acto puede anudar la efectuación en un pasaje.
Destitución del padre, duelo de su potencia, crítica de sus ideales y una salida exógamica que permita articular el deseo a la ley, sin que su mensaje insensato lo llame como Hamlet, a ofrecerse como estuche de un objeto preciado o que la voz del padre retome quién sabe por dónde, en un siniestro llamado.
En la marea pulsional la sexualidad es convocada a inscribirse en la trascendencia de las generaciones. ¿Cómo se articula esta muerte del padre y sus paradojas a ese imaginario social invocante? Una travesía, un carnaval, que se inicia con la conmoción, pero cuyo atravesamiento es la escritura que rasga y descompleta un texto repetido, para recoger entre repeticiones y variaciones, ese nuevo texto, escritura en la que podrían estar los trazos de un adolescer.